por Roberto Araújo *
Bento Alves fue un cura de origen napolitano,
que ejerciera un sacerdocio peregrino entre Santana do Livramento y Cuarai,
allá por los primeras décadas del siglo XX,
en tiempos que sucedieron al reinado excluyente de Joao Francisco Pereira de Souza,
más conocido por “a Hiena do Caty”.
Fue poco después de que el caudillo republicano emigrara para el norte, que las vastas comarcas otrora feudo de Joao Francisco, sintieran ese vacío de poder ante semejante falta y fue así donde el nombre del Comisario Pacheco hizo mella, a fuerza de arbitraria prepotencia y servil compromiso con la situación de un lado y del otro de la frontera.
Pues si bien Pacheco era oriental, nacido por las bandas de Canelones Chico, desde los tiempos de la Influencia directriz de Julio Herrera y Obes, que determinara la elección de don Idiarte Borda, había sido enviado a la frontera y desde entonces hizo nido en las vastedades desérticas de las cerriles cuchillas norteñas, ya fuera como guarda aduanero, ya como contrabandista, ya asistiendo a los revolucionarios de Muñoz con municiones, ya sea reprimiendo la fuga del parque de Mariano Saravia cuando la balanza pendiera para el otro lado.
Y así, sin más divisa que su propia conveniencia personal y sin más compromiso que el de un buen cobro, servil y sumiso ante el rigor del poderoso se mostraba impiadoso y despiadado, cuando un infeliz caía en sus garras.
De las ingratitudes del Comisario Pacheco se han tejido memorias y leyendas que lindan con lo creíble y concebible, como la vez aquella que en un procedimiento por abigeato, llega a un rancho de una viuda y luego de valerse de los favores de la infeliz, insatisfecho de su hazaña, se propone un macabro divertimiento, que radica en decapitar a uno de los hijos mellizo de la viuda y con la cabeza en la mano mostrarle a la madre, bajo el desafío de que debiera descubrir cual era el muerto y cual el vivo. Si acertaba, el tirano liberaría al hermano sobreviviente, si se equivocaba lo degollaría.
Y como esa otras muchas, que más allá de la veracidad de su versión, sirvieron para ir adobando una historia que bien pudo tener ribetes terroríficos que poco o nada envidiarían al del Conde que inspirara al personaje vampiresco de Drácula en el siglo XV.
Pero a decir verdad, de las atrocidades y barrabasadas que se le atribuyen, no es mucho lo que ha quedado documentado, salvo la que se relata en la letra de una grabación hecha por Lauro Ayestarán en el año 1950, cuyo original se encuentra (o se encontraba hasta hace no mucho), en el Museo Romántico de Montevideo, y que alude a un hijo que herido por la muerte de ambos progenitores en manos del déspota referido, recurrió a la magia de una bruja que tenía su guarida en una caverna de la Cuchilla Negra y allí a cambio de su propia alma, la que entregó como garantía al Mandinga, logró que la hechicera volcara sobre el Comisario Pacheco, una maldición que lo hizo morir aquejado de una pudrición generalizada, que empezó en sus tripas y terminó en sus ojos, después de comerle todo el carnerío de piernas brazos y pescuezo.
Si hubo tal maldición o no, no es posible afirmar, lo que sí se puede decir con cierta garantía de validez, es que en verdad la muerte del Comisario Pacheco fue precedida de una tan larga cuanto penosa agonía, que según versión editada del libro “Memorias del Tren” de Enrique Hill, se debió a una infección generalizada causada por “el mal de la chancha”.
Es posible que el referido mal, sea el mismo que es descrito por el célebre escritor y nativista riograndense Aparicio Silva Rilo, quien refiere “A Peste da Porca”; como una enfermedad venérea producto de la zoofilia, habito que ya conocido y reconocido, era practicado comúnmente por la sociedad rural de esta región desde tiempos ancestrales.
Según refiere el autor de Memorias del Tren, aludiendo a una publicación también editada de autoría de Bento Alves, quien lo asistió tanto medica como espiritualmente en su agonía, el Comisario Pacheco le habría confesado en su lecho de muerte que en sus casi treinta años de ejercicio policiaco, había practicado la sodomía de manera habitual y cotidiana, ya sea como técnica de tortura, ya sea por puro placer.
Es más, afirmaba que toda su partida la practicaba con frecuencia, ya con los prisioneros o ya entre ellos, habiendo entre su gente algunas parejas que bien podrían ser catalogadas como estables y que por orden de Pacheco en su condición de superioridad, aquellos que se declaraban pareja debían y en fin eran respetado como tales, no admitiendo falsías ni traiciones entre ellas, bajo la pena de sentir el rigor de una cepeada camorrera.
No es demasiado lo que se revela en el libro de Enrique Hill, pues allí mismo señala que mucho de lo que supo el sacerdote estaba bajo el secreto de la confesión y que apenas había revelado lo que había sido enseñado por el agónico comisario en un entorno diferente al de la sagrada confesión.
“Me comí a macho y hembra por igual, a la hembra para que no se volara y al macho para que no se empotrara”; es la versión textual que refiere Enrique Hill en el referido libro.
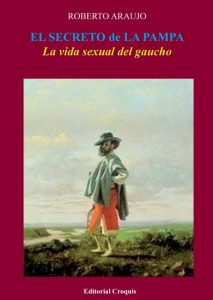 Más allá de la fama bien o mal ganada por el nefasto Comisario, el entorno revelado en las narraciones y fuentes referidas, dan cuenta de una realidad que parece haber querido ser ocultada por los modernos gestores de un gauchismo exacerbado, que abunda en machismo y presenta al hombre rural de antaño como un centauro mitológico asexuado y muy diferente a lo que en verdad fue, ese tipo humano tan peculiar, que vapuleado por la modernidad, se diluye en un inconsciente colectivo, que determina y condiciona toda una forma de ver y sentir y nos perfila como cultura.
Más allá de la fama bien o mal ganada por el nefasto Comisario, el entorno revelado en las narraciones y fuentes referidas, dan cuenta de una realidad que parece haber querido ser ocultada por los modernos gestores de un gauchismo exacerbado, que abunda en machismo y presenta al hombre rural de antaño como un centauro mitológico asexuado y muy diferente a lo que en verdad fue, ese tipo humano tan peculiar, que vapuleado por la modernidad, se diluye en un inconsciente colectivo, que determina y condiciona toda una forma de ver y sentir y nos perfila como cultura.
*De su libro “El Secreto de la Pampa – La vida sexual del gaucho”, recientemente editado en Argentina por Editorial del Mercosur, en coedición con Editorial Croquis.


















